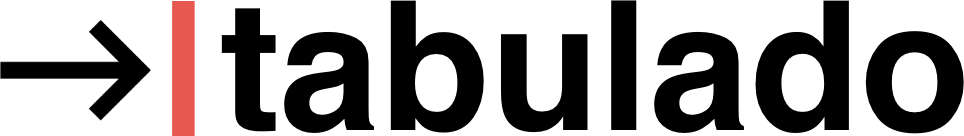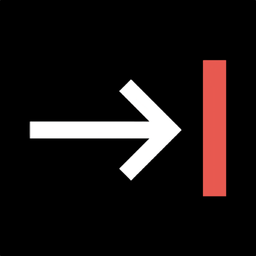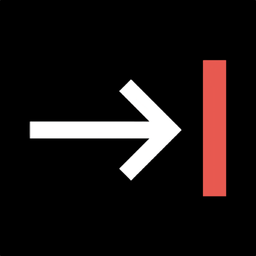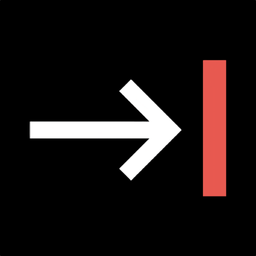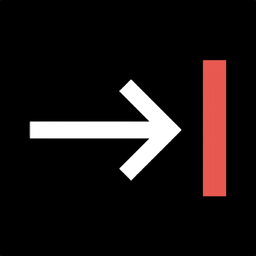Brasil se prepara para lanzar un proyecto piloto que puede cambiar las reglas de juego de la economía digital, y por qué no también pensar en democratizar y sanar las deficiencias de un modelo cansado que por más que lo elijamos todos los días, entendemos que tiene fallas, y no son pocas, y estoy hablando del capitalismo malentendido. La iniciativa permitirá que los ciudadanos conviertan sus datos personales en activos comerciales, gestionarlos y monetizarlos a través de billeteras digitales. Se trata de un hito histórico: por primera vez, un país pone a la ciudadanía en el centro del ecosistema de la información y transforma lo que hasta ahora era un recurso explotado unilateralmente por las empresas en un bien transaccional con valor directo para sus dueños.
Como latinoamericano, me resulta fascinante que sea Brasil — y no una potencia de otra geografía — quien lidere este cambio trascendental a nivel global. Durante décadas, los datos fueron extraídos de los usuarios sin un verdadero beneficio para ellos. El hecho de que una nación de la región plantee que el poder debe volver a las personas rompe con un paradigma instalado: ya no se trata de migrar modelos analógicos a digitales, sino de reinventarlos desde cero. Lo que hizo China con DeepSeek en el terreno de la inteligencia artificial, hoy lo hace Brasil en materia de ciudadanía digital. Es un verdadero despertar a la idea de que solo potencias como Estados Unidos o China pueden marcar el rumbo tecnológico del planeta.

Lo digo con entusiasmo porque hace dos años imaginaba este escenario y lo conversé en distintos ámbitos, incluso con referentes globales. Muchos lo vieron como una utopía. Hoy es una realidad. Y lo más disruptivo es la articulación público-privada: gobiernos y empresas, en lugar de competir por el control de la información, devuelven poder a los ciudadanos. Basta de aprovechar el analfabetismo funcional de las masas para explotarlas y darles migajas de bienestar. Con esta innovación, la ecuación cambia: la información deja de ser un instrumento de manipulación y pasa a ser un activo de intercambio que genera valor tangible.
Claro que el movimiento no está exento de dilemas éticos y morales. ¿Qué pasa cuando reducimos nuestra identidad digital a una mercancía? ¿Hasta qué punto es legítimo que una persona “venda” datos sobre su salud, sus hábitos o sus emociones? ¿No corremos el riesgo de abrir una nueva grieta social entre quienes saben capitalizar su información y quienes quedan marginados del sistema? Son preguntas que debemos hacernos. Pero la alternativa, seguir en un modelo extractivo en el que las grandes plataformas concentran riqueza a costa de la ignorancia digital de millones, es aún más injusta.

Este camino también responde a una urgencia: los países no están preparados para capacitar a tiempo a sus poblaciones frente al tsunami de la inteligencia artificial. El upskilling y reskilling que prometen los discursos políticos no alcanzará a todos. Cambiar estructuras educativas y sociales requiere décadas, mientras que los cambios tecnológicos se miden en meses. Frente a esa imposibilidad, estas soluciones transaccionales permiten que la ciudadanía recupere parte del valor perdido y que los gobiernos encuentren una válvula de escape para evitar crisis económicas y sociales.

El siguiente paso será lograr que los datos sean portables. Igual que ocurrió con la telefonía, cuando se estableció por ley la portabilidad numérica, el futuro debería permitir que cada usuario mueva sus datos libremente entre distintos marketplaces, eligiendo dónde obtener mayor beneficio. En ese escenario, una persona podría diversificar su “portafolio de datos” como quien diversifica inversiones financieras. Esa libertad no solo fomentará la competencia y mejorará las condiciones para los usuarios, sino que incentivará a millones a superar su analfabetismo digital, porque aprender a gestionar datos significará un beneficio económico concreto.
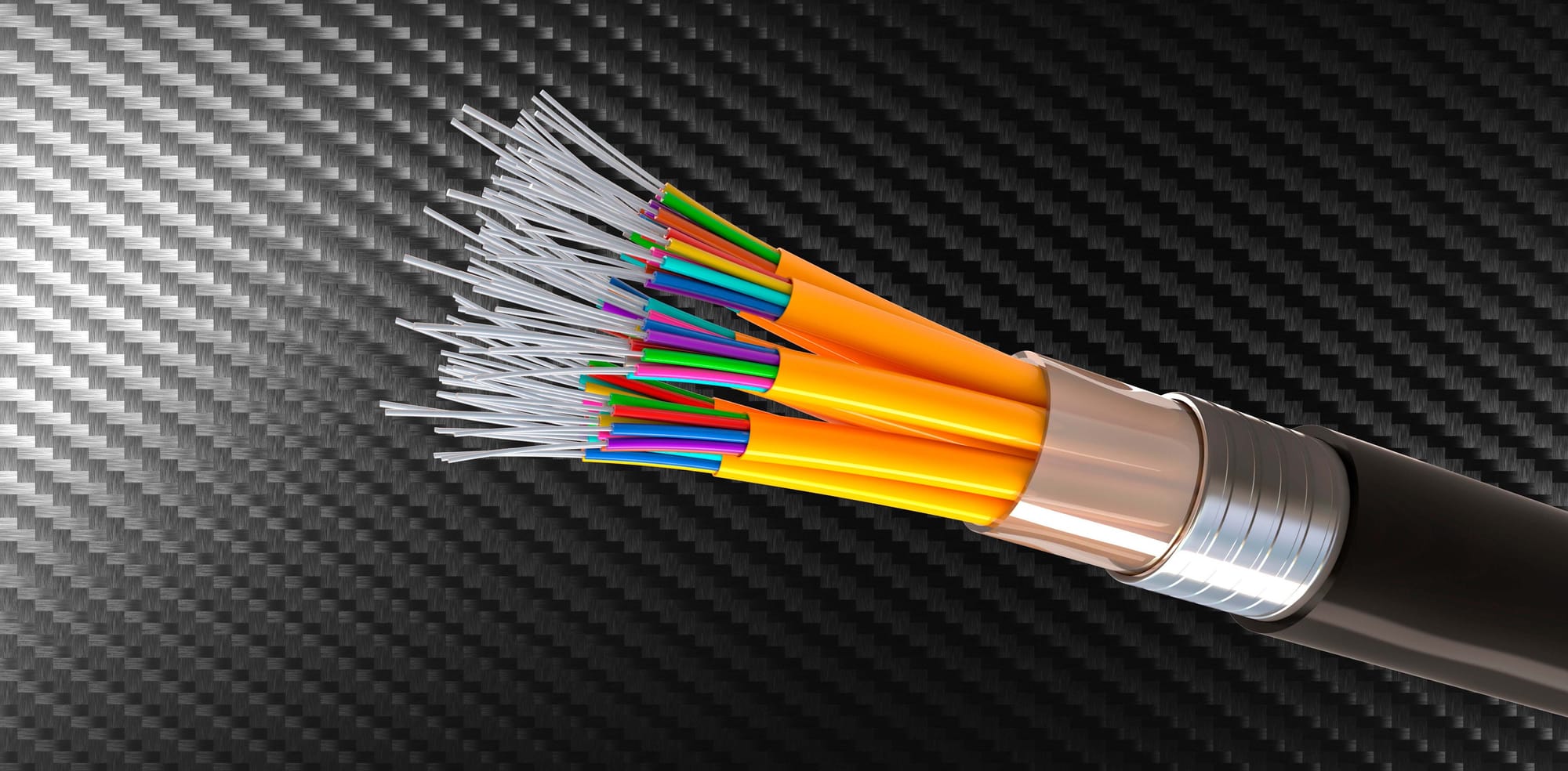
En definitiva, lo que está haciendo Brasil es mucho más que un experimento: es una señal potente de que otra economía digital es posible. Una en la que los ciudadanos dejen de ser materia prima gratuita y pasen a ser actores con voz, voto y valor. El resto del mundo debería mirar con atención este movimiento. Porque si algo nos enseña la historia, es que las revoluciones que empiezan en los márgenes muchas veces terminan reconfigurando el centro.