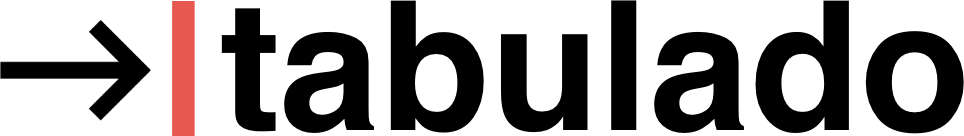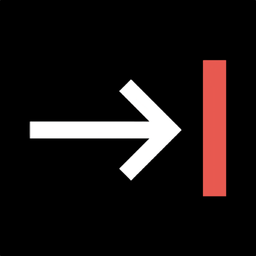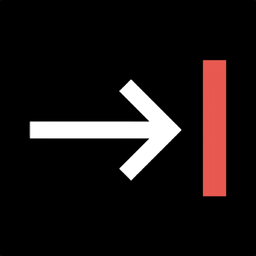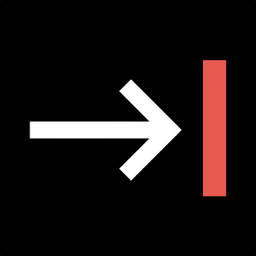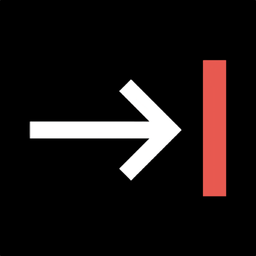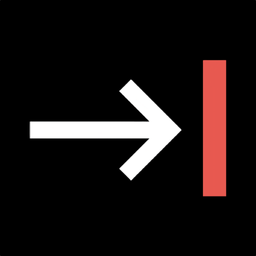La agenda digital se ha convertido en una buena forma de medir liderazgo. No por lo tecnológica que suena, sino, porque hoy define productividad, competitividad y calidad de vida.

Desde esa mirada, el gobierno actual ha mostrado una combinación clara: ambición en el discurso, avances reales en algunos frentes y dificultades persistentes en la ejecución de los cambios más profundos.
En conectividad, los avances son evidentes. La expansión de 5G y fibra óptica es concreta y el proyecto del cable Humboldt tiene un valor estratégico innegable, no solo por lo que significa en infraestructura, sino que por la señal de largo plazo que entrega. También es relevante el paso de entender el acceso a Internet como un servicio esencial. Ese cambio conceptual importa, ya que instala la conectividad como base para el desarrollo y no como un privilegio. En ese plano, el liderazgo ha sido claro.

El desafío aparece cuando se pasa de la infraestructura a la transformación real. Estar conectados no significa que el Estado funcione mejor ni que las personas vivan procesos más simples. La modernización avanza, pero a distintos ritmos. Hay servicios públicos que han mejorado de manera visible y otros que siguen atrapados en lógicas antiguas, donde lo digital es solo una capa superficial respecto de procesos pensados para el papel. La interoperabilidad sigue siendo parcial y la experiencia del usuario continúa siendo irregular. En materia digital, la lentitud no es neutra: se traduce en tiempo perdido, inversión postergada y frustración acumulada.
Desde el ámbito tecnológico, esto se aprecia con bastante claridad. La eficiencia del Estado no es solo un tema interno, condiciona el funcionamiento de todo el ecosistema. Cuando los permisos se demoran, los proyectos se frenan. Cuando la identidad digital no es robusta, la innovación se limita. Cuando la compra pública no se adapta a soluciones modernas, se desaprovecha talento local. La transformación digital del Estado no debiera entenderse como un proyecto administrativo, sino como una política de productividad país, con metas claras y responsabilidad real por los resultados.

En innovación, la intención del gobierno es correcta. Existe una comprensión de que Chile necesita diversificar su economía y fortalecer su base tecnológica. Se han impulsado espacios, programas y marcos regulatorios relevantes. Sin embargo, desde una mirada más orientada al crecimiento, se echan de menos incentivos más decididos para movilizar inversión privada. Chile compite con otros países por capital y talento, y en esa competencia la velocidad y la certeza importan tanto como las buenas intenciones. Un ecosistema digital fuerte no se construye solo desde el Estado, se construye cuando emprender, invertir y escalar resulta natural, no cuesta arriba.
En ciberseguridad se han dado pasos importantes, especialmente a nivel normativo. Era una deuda y se avanzó. El reto ahora está en cómo se implementa ese marco y en la capacidad real de anticiparse a las amenazas. La ciberseguridad no se sostiene solo con leyes, sino que con cultura, inversión continua y colaboración efectiva entre lo público y lo privado. Ese trabajo recién empieza y va a requerir consistencia en el tiempo.

Existe un factor que atraviesa todo lo anterior: las personas. Podemos contar con redes de primer nivel, data centers y regulaciones modernas, pero sin formación masiva en habilidades digitales el impacto siempre será limitado. La inclusión digital no puede quedarse en el acceso, debe traducirse en capacidades reales para estudiar, trabajar y crear valor. Ahí todavía falta escala y una apuesta más ambiciosa de largo plazo.
La agenda digital está instalada y eso ya es un avance. El desafío es convertir esa agenda en ejecución consistente, con foco en resultados concretos y en colaboración real con el sector privado. Si Chile logra dar ese salto, la digitalización puede transformarse en uno de los motores más relevantes de desarrollo para los próximos años, más allá de ciclos políticos y los discursos.