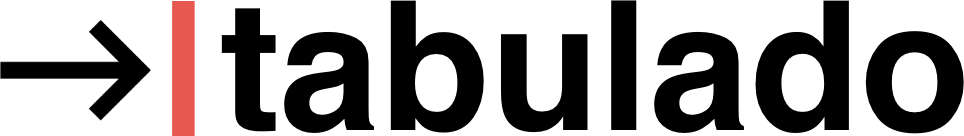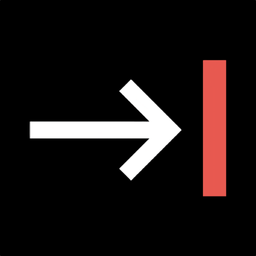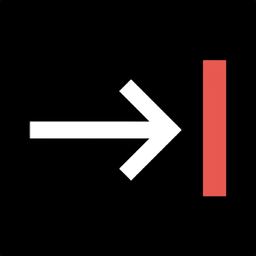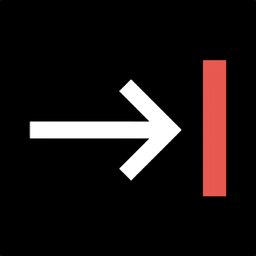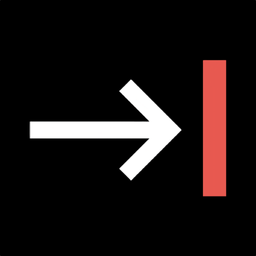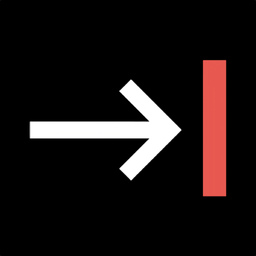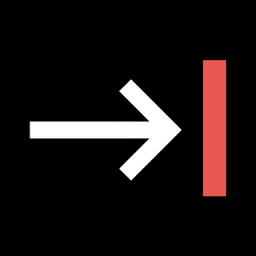En los últimos años hemos sido testigos de una avalancha de videos generados por inteligencia artificial, la mayoría de los cuales utilizan rostros de personas en escenas, diálogos o situaciones que nunca vivieron ni consintieron.

A medida que este tipo de contenido se vuelve más abundante y sofisticado, aumenta el riesgo de que actores maliciosos lo utilicen para difundir desinformación, cometer fraudes o dañar reputaciones. Hoy, los deepfakes son cada vez más fáciles de crear: se puede generar un video convincente en menos de 25 minutos, usando solo una imagen clara.
En una encuesta de Deloitte (2024), el 25,9% de los ejecutivos reveló que sus organizaciones habían sufrido al menos un incidente con deepfakes en áreas financieras o contables. El 50% de ellos, además, esperaba que estos ataques aumentaran en 2025. Peor aún: incluso los expertos fallan al identificar este tipo de manipulaciones. Según Royal Society Publishing, solo el 21,6% de las personas en un estudio logró reconocer correctamente un deepfake.

Esto nos obliga, cada vez con mayor frecuencia, a detenernos y verificar dos o más veces si lo que vemos en un video es real. Y, en muchos casos, la respuesta es negativa.
Si bien algunos videos pueden parecer inofensivos, otros cruzan líneas éticas, legales y personales. Y justo cuando parece que no existe una forma clara de abordar este problema,
surge Dinamarca con una propuesta que podría marcar el inicio de un nuevo paradigma de protección.

La propuesta danesa busca otorgar a elementos como el rostro, la voz y los gestos -todo aquello que tradicionalmente hemos considerado exclusivamente humano- un estatus de propiedad intelectual. Si prospera esta iniciativa, cada persona podría tener derechos sobre estos atributos, reconociéndolos como parte de su patrimonio identitario.
Esta iniciativa no es una extravagancia nórdica, sino una señal clara de hacia dónde se dirige la conversación global en materia de derechos digitales.

En la práctica, si la voz o el rostro de una persona cuentan con protección de copyright, no podrían ser utilizados libremente, por ejemplo, para entrenar modelos de IA o validar una identidad sin su consentimiento expreso. Esto abriría la puerta a una protección más robusta de los datos biométricos, siendo reconocidos como activos personales y no solo como “tokens de acceso”.
¿Es viable en Chile?
La pregunta es inevitable: ¿podría Chile -o cualquier país de Latinoamérica- avanzar en esta dirección? En el corto plazo, no parece sencillo. Las limitaciones no son solo de índole legal, sino también culturales, dado que la conciencia sobre los derechos vinculados a la identidad digital aún está en construcción en la región. Sin embargo, la evolución de legislaciones como la Ley de Protección de Datos Personales en Chile y la adopción de estándares internacionales como el GDPR europeo podrían abrir el camino. La experiencia nos demuestra que lo que hoy parece lejano, mañana puede convertirse en un estándar.
Que hoy Dinamarca discuta este tema debería ser interpretado como una invitación a repensar el valor de nuestra identidad en un mundo cada vez más artificial. Si algún día la voz, rostro y gestos pueden considerarse propiedad nuestra, las personas deberían tener al menos el derecho de decidir dónde están, quién los utiliza y con qué propósito.

Si el derecho al nombre es un concepto ampliamente aceptado, ¿por qué no avanzar hacia el derecho al rostro?
Probablemente aún falte para que iniciativas de este tipo se materialicen en legislaciones locales, pero abrir este debate es un paso necesario. En un entorno digital en constante evolución, vale la pena preguntarse: ¿qué parte de nosotros mismos nos pertenece realmente?