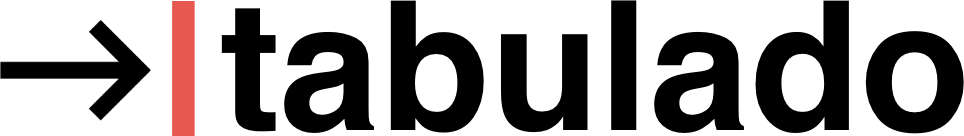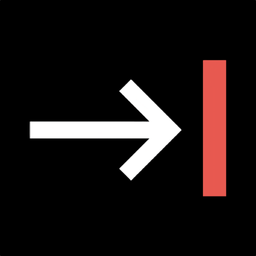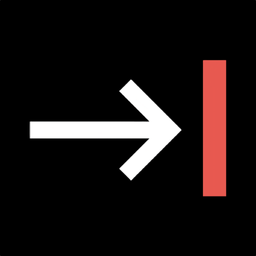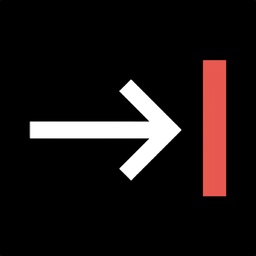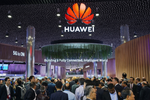La inteligencia artificial ya es práctica instalada en múltiples ámbitos de la economía. Pero su adopción efectiva aún muestra asimetrías significativas entre países, sectores y niveles de madurez organizacional.

El recién presentado Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025), elaborado por el CENIA y la CEPAL, ubica nuevamente a Chile como líder regional con 70,5 puntos, muy por sobre el promedio latinoamericano (43,02). Sin embargo, el mismo informe revela una paradoja: pese al liderazgo en infraestructura, gobernanza y políticas públicas, el país todavía muestra rezago en la adopción de IA dentro del sector productivo, donde ocupa el puesto 12 entre 19 economías evaluadas.
Este contraste refleja un fenómeno global. La inteligencia artificial avanza más rápido que la capacidad de las organizaciones para incorporarla de manera estructural.
Según el estudio AI Achievers de Accenture, el 98% de los ejecutivos considera que la IA será crítica para su estrategia en los próximos tres años, pero solo el 12% ha conseguido escalar su uso más allá de los pilotos. La brecha no es tecnológica: es cultural, organizacional y estratégica. La pregunta hoy no es si las empresas deben usar IA, sino cómo hacerlo con impacto real y sostenibilidad.

El principal desafío radica en pasar de la experimentación a la integración. Durante los últimos años, muchas compañías han desarrollado proyectos acotados de analítica, automatización o atención inteligente. Pero en la mayoría de los casos, esos avances siguen desconectados del corazón operativo del negocio. Incorporar IA implica rediseñar procesos, capacitar equipos, ajustar los modelos de toma de decisiones y revisar la gobernanza de los datos. Requiere, en otras palabras, evolucionar desde la curiosidad hacia la madurez digital.
Desde una mirada empresarial, tres ejes resultan ineludibles para consolidar una adopción madura. El primero es el talento: la IA requiere organizaciones capaces de combinar conocimiento técnico con criterio humano. El segundo es la confianza, entendida como la base para construir legitimidad social. Las empresas deberán operar bajo estándares éticos y de transparencia similares a los que exigen las nuevas regulaciones, como la Ley Marco de Inteligencia Artificial o la futura Agencia de Protección de Datos. El tercero es la escalabilidad, que demanda integrar la IA en los sistemas core del negocio para generar resultados medibles en productividad, eficiencia y servicio.

Los sectores que han logrado avanzar muestran resultados tangibles. En la banca, los modelos de hiperpersonalización mejoran la experiencia del cliente y optimizan la gestión de riesgo. En seguros, la IA agiliza la evaluación de siniestros y reduce fraudes. En manufactura, los algoritmos predictivos anticipan fallas y optimizan el mantenimiento. Lo relevante no es la tecnología en sí, sino su incorporación en procesos cotidianos donde el retorno sea evidente.
Chile cuenta con un entorno propicio para dar ese salto. Su infraestructura tecnológica, su base regulatoria en construcción y su madurez institucional lo posicionan como uno de los ecosistemas más sólidos de la región. Pero el desafío es convertir ese liderazgo estructural en adopción efectiva, especialmente en el tejido productivo y las pequeñas y medianas empresas, donde aún predomina la observación por sobre la implementación. Si el país logra articular una estrategia que combine innovación, formación y confianza, podrá transitar desde la vanguardia teórica hacia la competitividad práctica.
El próximo paso no será quién experimenta más, sino quién ejecuta mejor. Y en ese terreno, la madurez —más que la velocidad— será el factor que distinga a las economías que lideran de aquellas que solo observ